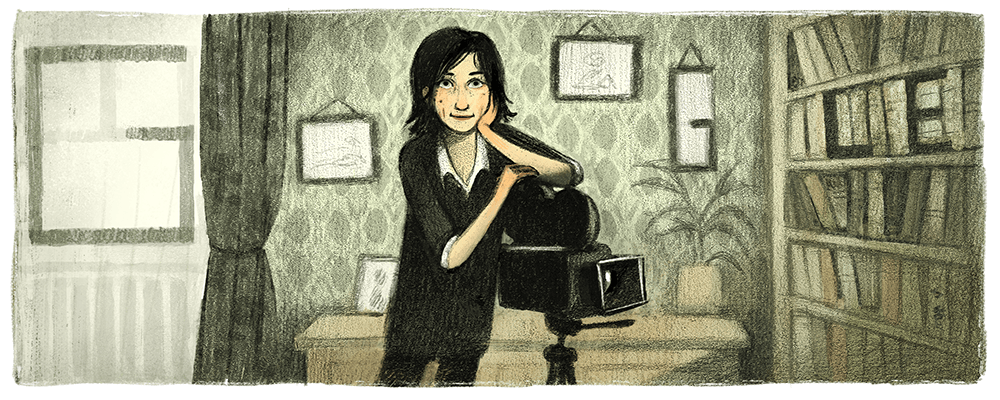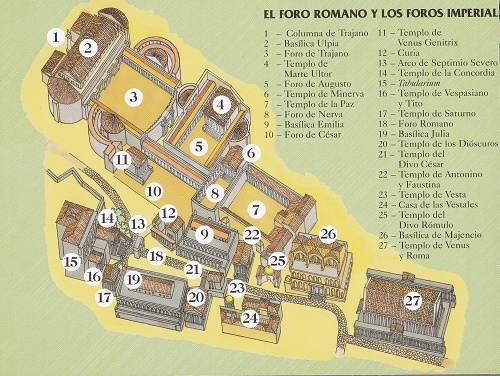I.
24 de abril de
2016.
Es domingo, el día
del Señor, el de Júpiter...
Por supuesto, el
mejor día para visitar las iglesias es este. Comienzo por la que
tengo más cerca del alojamiento.
A dos calles tengo
la de Santa Praesede. Destaca un mosaico de época bizantina: Santa
Praesede y Pudenciana, mártires, son recibidas en el Cielo. La
imagen del cordero sobre el trono es una constante en esta imaginería
religiosa: representa el regreso de Cristo en el Juicio Final.
Las muertes de
estas dos mártires me resultan familiares. Fueron asesinadas por
proporcionar un entierro cristiano a otros. Me viene a la
mente un mito griego, el de Antígona, que es condenada por querer
enterrar a su hermano, aunque se lo habían prohibido. ¿Casualidad?
Desconfío de esa palabra, sobre todo, si hablamos de la capacidad
que tuvo el cristianismo de asimilar todas las tradiciones religiosas
que le precedieron.
En San Pietro in
Vincoli el ábside es mucho más descafeinado. Responde a otra época,
el neoclásico. Falta vigor; yo iría más allá, carece de fe.
A su lado, el
Moisés de Miguel Ángel se yerge como un titán.
Tengo un pequeño
privilegio: lo contemplo en soledad. Antes de que vengan cientos de
grupos con sus guías y cámaras de fotos, puedo disfrutar de esta
obra. ¿En qué te fijas? En los músculos de su cuerpo, en el
rostro, la mirada terrible, digna. ¿Y qué decir de la barba? Y el
manto, colocado sobre la pierna. Esta estatua despierta en quien lo
ve un solo sentimiento: respeto.
Llegan cientos de
turistas. Huyo.
Hago una excepción
por mi ruta religiosa. Me interesa visitar la domus Áurea de Nerón.
Tengo suerte; hay plazas para una visita guiada en unos minutos.
La Domus Áurea
cubría un espacio inmenso en el centro de Roma.
Nerón quiso
construir su villa privada en un lugar privilegiado. Aprovechó las
consecuencias del incendio del 64 d.C. para levantar un entramado
arquitectónico original y moderno. Tuvo a los mejores diseñadores y
arquitectos a su disposición.
Nerón ha sido el gran vilipendiado de
la historia. Los cristianos no le perdonaron que los acusara del
incendio y las fuentes senatoriales le crucificaron acusándole de
todo tipo de crímenes. La culpabilidad por el incendio ha sido
puesta en duda desde hace decenios. Y sus crímenes están más
ligados a las intrigas por el poder -asesinato de su madre y de sus
esposas, conspiración de Pisón- que a una mente enferma o
psicótica. No fue un buen gobernante, aunque hay que situarle en su
justo término. Amó el arte y la cultura griega y se ganó el favor
del pueblo; eso sí, dejando las arcas del Estado vacías.
Su gran obra de
arte sería la Domus Áurea. Los emperadores que le siguieron
enterraron el recinto. Los Flavios construyendo sobre el estanque el
Coliseo. Trajano levantando unas termas y saqueando todo el mármol
que pudo. Adriano con su templo de Venus y Roma.

Sin embargo,
influyó y mucho en la arquitectura y pintura posterior.
Se piensa que
Apolodoro de Damasco, el gran arquitecto de Trajano, pudo ver mucho de la Domus y que lo aprovechara en sus
propias obras.
Hay muchos lugares de la Domus Áurea que te recuerdan
a los Mercados de Trajano o al mismo Panteón.

Tras su
redescubrimiento, en el siglo XV, las pinturas parietales que se
encontraron en las excavaciones influyeron en los artistas del
Renacimiento, creando, incluso un nuevo término: grotesco, ya que se
podían contemplar en grutas, excavadas en la tierra.
Trajano, que quiso
hacerlo desaparecer, con la damnatio memoriae, curiosamente, facilitó
su conservación. Enterrado durante siglos, la Domus Áurea ha sido
excavada en los últimos años de manera sistemática y los tesoros
que alberga son incontables.

Notas la magia en el recorrido por esta antigua residencia. La zona que se encuentra bajo
el parque de la colina Oppia, debió corresponder a un espacio o
pabellón para recibir a autoridades o invitados. Caminas entre
salas, salones, pasillos, antiguos pórticos, enterrados bajo metros
y metros de tierra.
Sólo puedes
intuir, muy de lejos, lo que sus contemporáneos debieron sentir al
ver una obra de tal envergadura.
Parece que su
conservación está en peligro por un extraño conflicto de
intereses. Los árboles del parque con su peso aplastan la
estructura.
Una solución
sería reducir el espacio del parque, eliminando gran parte del humus
acumulado a lo largo de los siglos, pero eso supondría cerrarlo y
acometer obras. Y el parque tiene un valor histórico -aquí chocamos
con la Administración- y, además, los vecinos perderían un pulmón
verde del que disfrutan. A la espera de qué medidas se tomen, cada
sábado y domingo se puede visitar en grupos de 25 personas una de
las grandes maravillas de la Antiguedad, enterrada durante siglos, y
ahora, recuperada, aunque sólo sea pálidamente, para nosotros.
En el salón
central que tenía la peculiaridad de moverse y cambiar de posición,
afirma Suetonio que Nerón lanzaba pétalos de rosa a sus invitados
desde el óculo, ese precursor del Panteón.
Nerón era un artista...
incomprendido.
Al salir la luz
del sol te ciega. Te acostumbras poco a poco a ella.
Las paredes y los puentes de Roma te hablan. Graffitis, frases de protesta, corazones enamorados...

Caminando con
tranquilidad llegas hasta el Circo Máximo. Asisto a una procesión
laica. Hombres y mujeres, vestidos y vestidas como romanos. Los
antiguos Dioses vuelven a las calles de Roma.

Al otro lado, en el
Vaticano, jóvenes católicos de todo el mundo celebran junto a
Francisco I unas jornadas de la Juventud. Hoy es el día de los
Dioses, sin duda.
Me refugio en la
cercana Basílica de Santa María en Cosmedin. Mientras los turistas se
hacen fotografías, poniendo la mano en la antigua tapa de cloaca,
imitando a Audrey Hepburn y Gregory Peck, entro en la iglesia. Asisto
a una celebración ortodoxa. Escucho los cantos. La música,
monocorde me lleva a unos ritos profundos, misteriosos. El espacio se
llena de extraños silencios. Te adentras, como ante la contemplación
de la Naturaleza, en el interior de ti mismo.
Y así es también
en la cercana isla Tiberina, junto al puente Roto. Cierras los ojos y
escuchas a tu lado el fluir del río Tíber. Tranquilidad, serenidad.
A lo lejos, los ruidos de la ciudad; el tráfico en domingo. El agua
cae, fluye. Los ritmos del cuerpo y del mundo se asemejan. La sangre
y el agua. Son sólo uno. La melodía de la vida que se desliza por
nuestras venas.
Paso al otro lado
del Tíber, el Trastévere.
Al llegar a Santa
Cecilia llego a tiempo para una misa. Esta vez, católica. El coro
canta el Aleluya de Haendel. De nuevo la música, el vehículo para
acercarse a la Divinidad o al interior de uno mismo.
En San Crisognono
miras hacia arriba, ¡cómo no! El artesonado del techo es una
maravilla. Y el baldaquino, a semejanza del de San Pietro del
Vaticano, es de Bernini.
Otra vez, Bernini,
en San Francesco a Ripa. Y otra mujer, en éxtasis. El cristianismo
convirtió el sexo en un tabú, pero el sexo no se puede ocultar; nos
acompaña siempre. Bernini demuestra cierta experiencia en esta
materia.
Sus mujeres, en estado de trance, nos recuerdan que el
éxtasis religioso y el corporal tal vez tienen demasiadas
similitudes...
Es hora de comer.
El restaurante de Augusto tiene una larga lista de espera. Me decido
por L'Antico Moro, a dos calles. Disfruto de unas vongole y un
tiramisú.
Para bajar el vino
de la casa, continúo por el Renacimiento y el Barroco. Visito dos
espacios en los que Bramante y Borromini brillaron con luz propia.
En San Pietro en
Montorio, con ayuda económica de la Academia de España, anexa al
edificio, han restaurado el templete de Bramante. Sencillez,
perfección sin alardes.
Al otro lado del
río, en el Palacio Spada, Borromini, añade un juego de
perspectivas. Un gato, asiste, tranquilo, relajado, a las visitas de
los turistas.
Cruzo la plaza del
Panteón. Un grupo de armenios están celebrando una fiesta. Bailes
tradicionales y alguna reivindicación, recordando la masacre de los
turcos hace un siglo.
Nunca había
entrado en el Castillo de Sant Angelo. Residencia y fortaleza de
papas. Mausoleo que acogió las cenizas de Adriano. Las pinturas de
las salas que los Papas prepararon y adecentaron, me recuerdan a las
que he visto esta mañana en la Domus Áurea. Los artistas bebieron
de esas fuentes, aunque fueran paganas.
Y pagano fue el
lugar, una tumba para Sabina, el hijo adoptivo de Adriano, Lucio Vero
y las cenizas del propio Adriano.
Una rampa
helicoidal -imaginamos la procesión que Antonino Pío, su sucesor,
celebraría, llevando las cenizas de Adriano-, nos acerca al centro
del recinto, el lugar donde se depositaron los restos del emperador.
Una placa recuerda
sus últimos versos...
Animula vagula,
blandula, hospes, comesque corporis...
En Santa María
del Popolo, Caravaggio brilla, como siempre, entre la mediocridad.
Hoy, domingo, hay una larga cola para ver sus cuadros. Prefiero
volver otro día.
Termino las
visitas con la iglesia de Gesú. Es el Barroco en su estado puro. Te aplasta.
II.
El periodo de
Adriano coincide con un florecimiento de la cultura griega en
todos sus ámbitos. La labor
constructiva de Adriano en todo el imperio se apoyó en la fundación
de ciudades y su modernización.
En Roma levantó
entre otros, el Panteón, un auditorio, su propio Mausoleo, donde
reposarían sus restos, los de su esposa y Lucio Vero, su primer hijo
adoptivo y, finalmente, el templo de Venus y Roma, sobre algunas de
las ruinas de la Domus Áurea neroniana.
En Grecia,
concretamente, en Atenas, concluyó el templo de Zeus, abrió
auditorios y centros culturales, reformó el foro romano, intensificó
y apoyó a escuelas filosóficas y literarias. Construyó
bibliotecas, acueductos, termas y teatros.
No olvido la Villa
Adriana. Esta no hubiera sido posible sin Antinoo.
Adriano estaba
casado con Sabina por obligación, ya que como muchos, los matrimonios políticos eran de
conveniencia. Sus relaciones nunca fueron buenas, pero
la respetó siempre, aunque según parece, participara, apoyando
indirectamente, algún complot contra él.
Conoció a Antinoo
en uno de sus viajes, en Bitinia. Tendría unos catorce años.
Adriano vio en Antinoo a un efebo: la relación que mantenían
un adolescente y un hombre maduro, relación que no era tanto sexual,
sino de conocimiento y aprendizaje intelectual en la búsqueda de la
perfección y la belleza. Bueno, en teoría. Fueron siete años que terminaron
bruscamente con la muerte de Antinoo. Un gran misterio la envuelve.
¿Fue un suicidio ritual, un sacrificio? ¿Un accidente? ¿Un
asesinato orquestado por grupos de presión en Roma que veían en
peligro su influencia? Nunca lo sabremos.
Sí sabemos lo que
hizo después Adriano. Convirtió a Antinoo en un dios. Construyó
ciudades en su honor -Antinoopolis-, recreó su figura en estatuas y
relieves que podemos encontrar a lo largo de todo el imperio. Templos
que lo veneraban, sacerdotes que cuidaran de su culto. Y Villa
Adriana.
Villa Adriana
recuerda el lugar donde murió Antinoo. Egipto y su cultura, en la
que lo griego se mezcla sin solución de continuidad. El último
estertor de una época que se acababa...
Los últimos años
de Adriano no fueron felices.
El levantamiento
judío rompió con ese periodo de paz y concordia que parecía
extenderse al resto del Imperio. Ninguno de sus sucesores podría
disfrutar de la tranquilidad que tuvo durante su mandato.
Nombrar un
heredero adecuado. Lucio Vero fue el primer elegido. Su muerte
prematura obligó a Adriano a variar sus preferencias. Acertó.
Antonino Pío y, a continuación, Marco Aurelio y el hijo de Lucio
Vero.
La enfermedad lo
abrumaba. El dolor era intenso. Vivir, un suplicio. El suicidio, una
salida.
Recluido en Villa
Adriana, despreciando Roma y sus oropeles, consciente de que su vida
se acababa, tal vez escribiera entonces una autobiografía, parecida
a la que Yourcenar, siglos después, publicó.
No sabremos qué
pensamientos tendría Adriano en sus últimos meses. ¿Sentiría
orgullo por la obra de su vida? ¿Se arrepentiría de decisiones que
según parece tuvo que justificar en la mencionada biografía?
¿Notaría la soledad del poder, esa que acompaña a todo aquel que
lo detenta?
Escribió unos
versos antes de morir. Son los de un hombre que amó la vida, la
cultura y todo lo que nos ofrece y que se despide con cierta
melancolía y nostalgía...
Animula vagula,
blandula, hospes, comesque corporis, quae nunc abibis in loca
pallidula, rigida, nudula nec, ut soles, dabis iocos...
Pequeña alma,
errante, suave, huésped y compañera del cuerpo, que irás ahora a
un lugar pálido, helado, privado de todo; ya no disfrutarás, como
acostumbrabas...
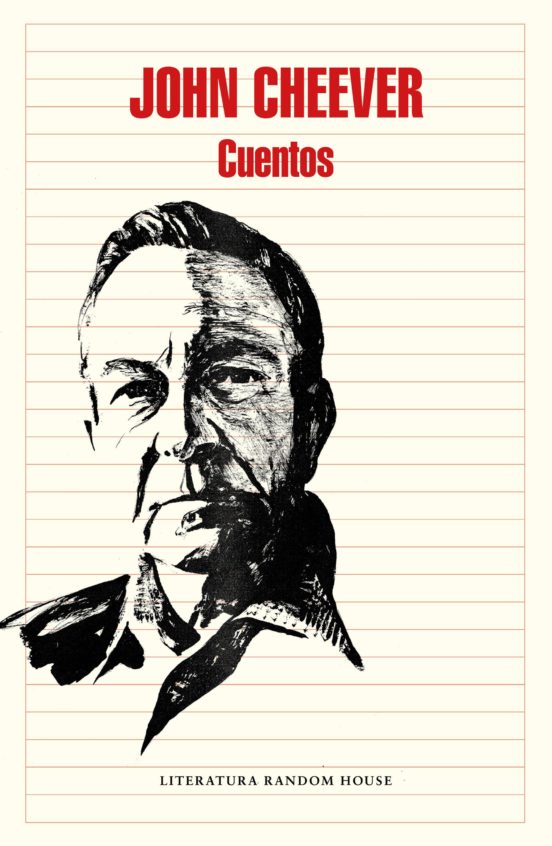



/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/02/22181107/GENTE-Apertura-OSCARS-2019.jpg)