Los personajes no se atreven a romper las convenciones; y, si lo hacen, no deja de ser una cana al aire, un brindis al sol. Al final del relato, el mundo no ha cambiado, sigue igual. El paisaje y el entorno -hermoso, espléndido, si describe la naturaleza; perfecto y soñado, si es el de un barrio residencial- es el mismo que al principio. Esa es precisamente la ironía; que tras contarnos e insinuar las pesadillas u obsesiones de los protagonistas, sabemos que ya nada puede ser igual. Sabemos lo que hay detrás de las máscaras... La serie Mad Men lo tomó como referencia...
De entre los relatos me gustan, sobre todo, el nadador. La cura me parece un ejemplo perfecto: un mecanismo de relojería; ves a los mismos personajes de Hooper.
Adiós, hermano mío asombra porque sabe preparar un acto espontáneo de violencia y hacerlo necesario y creíble en una naturaleza paradisíaca. El marido rural podría ser una novela; al final, encontramos varias historias que se entrelazan con naturalidad. El brigadier y la viuda del golf es un relato de soledad y frustración sin medias tintas. Reunión resume la relación entre un padre y su hijo en dos páginas.
De El nadador hay una adaptación con Burt Lancaster. O como quince páginas pueden ser mejores que una hora y media de metraje. Pero, con todo, la historia te atrae -a pesar de que sobren detalles- y Lancaster es un gran actor.
A esta lectura le ha seguido otra al que también hay que dedicar un tiempo. En Por el ojo de una aguja, Peter Brown, uno de los mayores expertos en el último periodo del Imperio Romano, nos ofrece en su ensayo o investigación de más de mil páginas una visión amplia y concienzuda de cómo el cristianismo pasó de ser una religión más para convertirse en la única referencia para millones de personas. Leemos a Símaco, Ausonio, Paulino de Nola, Ambrosio y San Jerónimo. Y Peter Brown los interpreta con inteligencia.
Hay factores sociales, económicos y políticos, por supuesto. Ninguna realidad histórica se transforma por una única causa. Los siglos IV, V y VI son más complejos de lo que podríamos pensar. ¿Cambiaron tantas cosas? Sí y no. La concepción del mundo dio un vuelco, sin duda; se perdieron muchos conocimientos antiguos en el camino, pero las estructuras sociales no variaron tanto... La ideología se transformó, sin cambiar mecanismos mentales y sociales fundamentales -como el patronazgo y el clientelismo-, y el dinero de los ricos, el que construía los edificios públicos de una ciudad o servía para celebrar los munera o levantaba, en el siglo IV, esas villas suburbanas con mosaicos y mármoles espléndidos, acabó en las iglesias. Y el autor explica bien este proceso; es decir, hay un experto que conoce el material que tiene a su disposición y sabe cómo contarlo.
Tengo, casualmente, como marcapáginas de esta obra, una publicidad de la última novela de Posteguillo: la segunda parte de Julia, la emperatriz, esposa de Septimio Severo.
Posteguillo representa todo lo contrario. Hay que admirar que tenga, como dice su publicidad, cuatro millones de lectores, pero no olvidemos a cambio de qué.
Escribe con facilidad; aunque su estilo no vaya a ser recordado como el de un gran autor. Sus tramas son simples y los personajes, estereotipos; se llamen Aníbal, Escipión, Trajano o Septimio Severo. Se mueve bien en lo "políticamente correcto" y da a su público lo que pide. Ha descubierto la manera de ganar dinero, pero seamos sinceros... Esto no es novela histórica, aunque se haya documentado; sólo es un placebo. Nunca le perdonaré que convirtiera a Adriano en un "malo", un tipo perverso en la trilogía de Trajano. Adriano -según Posteguillo- me recordaba a los actores del cine mudo, los que interpretaban a un "malvado", haciendo gestos, maquillados a la sazón, iluminados de tal manera que parecían salir de las tinieblas. Esa cutrez es imperdonable en un personaje histórico complejo que Yourcenar sí supo describir con talento.
Como rima final termino con Ozu. ¡Cómo no!
Había un padre...
En 1942, con Japón ya inmerso en la segunda guerra mundial y en un contexto de propaganda brutal, Ozu nos cuenta la historia de un padre y su hijo a lo largo de veinte años. De manera sencilla. Sin florituras ni ningún tipo de exceso. Pasan muchas cosas, sin duda, pero, como siempre, con Ozu la sensación es de que no ocurre nada especialmente importante. O sí... se muere, se envejece; hay aprendizaje -ambos son profesores-; es sólo la historia de dos personas que no pueden estar más tiempo juntos, aunque lo deseen. Como suele ser habitual en Ozu se habla del sacrificio, del sentido del deber -que en Japón, y mucho más entonces, es terrible y aplasta- y del paso del tiempo.
¿Por qué una historia tan cotidiana en manos de Ozu se convierte, cuando llegamos al final del metraje, en poesía? ¿Por qué nos emociona? No lo sé.
Y tal vez eso mismo, ese ingrediente desconocido, sea lo que hace que una obra se olvide, en cuanto terminamos de leerla o verla, y otra permanezca y sobreviva al tiempo, generación tras generación.
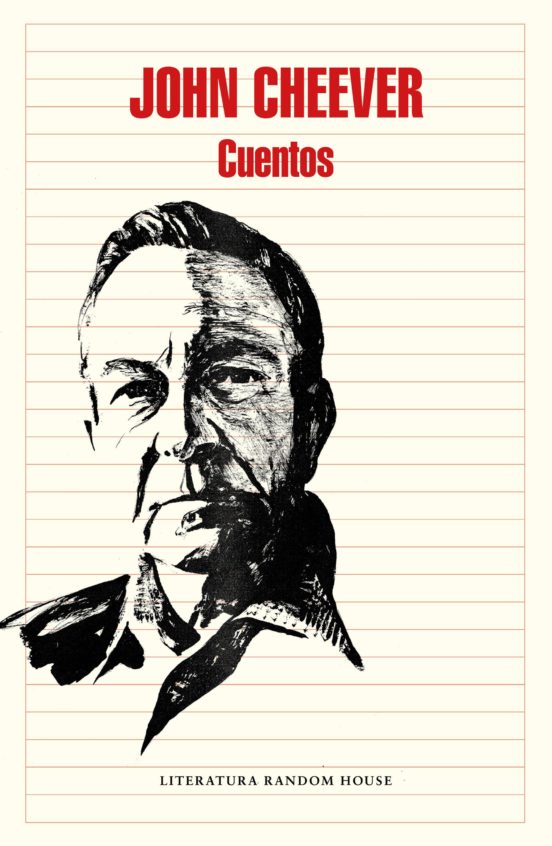

No hay comentarios:
Publicar un comentario