Entro en la biblioteca de mi barrio. Busco, como suelo hacer, entre los expositores donde han colocado las novedades, libros que atraigan mi atención por el autor, el título o la portada. Tengo en la mano cinco libros; todavía puedo llevarme otro más, así que echo un último vistazo. Me fijo de repente en una portada: el patio interior de un edificio parisino. Y el título nos sitúa en el lugar exacto: 209, rue Saint-Maur, Paris. Hay imágenes y temas que nos llaman; nos están destinados.
No conocía a la autora que, más o menos, en las fechas en las que yo hacía mi documental preparaba y terminaba el suyo. Eligió este espacio porque descubrió una lista en internet: nueve niños judíos deportados en las mismas fechas, en julio del 42, que vivieron en este lugar. Solo uno sobrevivió; de otro, un niño de 3 años, no ha logrado encontrar nada, a pesar de todos los esfuerzos. Será para siempre solo un nombre sin biografía, sin historia.
Es un punto de partida; el documental que puede verse en francés aquí.
El libro, escrito un par de años después, es una recopilación de toda la investigación realizada por la directora Ruth Zylberman a lo largo de más de una década. No solo habla de esas deportaciones -aunque sean la base y el centro del relato y documental; un punto de fuga-, sino que también extiende su curiosidad más allá de ese preciso momento, hacia el pasado -la revolución del 48, la Comuna, la primera guerra mundial, la posguerra- y hacia el futuro -los años cincuenta, los años setenta, la actualidad-.
Son los recuerdos, las voces, los testimonios de miles de hombres y mujeres que vivieron, amaron, odiaron, solidarios y egoístas, que convierten ese espacio, ese edificio, ese cielo, esas baldosas en algo que respira y vive. La vida cotidiana; sus mezquindades y sus actos heroicos. Hubo quien salvó a familias judías; otros los delataban. Hubo en esos dos siglos revolucionarios y asesinos y amantes y suicidas... Objetos o gestos que revelan involuntariamente un instante perdido y recuperado...
"...Si un ruido, un olor ya oído o respirado en tiempos, lo son a la vez en el presente y en el pasado, reales sin ser actuales, ideales sin ser abstractos, al instante la esencia permanece y, habitualmente oculta de las cosas, resulta liberada. Nuestro verdadero yo... se despierta, se anima... Un minuto libre del orden del tiempo ha recreado en nosotros, para sentirlo, al hombre liberado del orden del tiempo..."
El tiempo recobrado, Marcel Proust.
En la exposición del Thyssen entre los autorretratos de Rembrandt, las pinturas de Manet y Monet, me atrapa la fotografía de Proust en su lecho de muerte. Imagen definida, enfocada. No es creíble. El tiempo, como en el cuadro del Interior de la iglesia de Reims de Helleu, se parece a ese suelo; se desdibuja, se diluye, deja de ser solido para convertirse en un líquido, en un fluido, desvaneciéndose de nuestra memoria.
No puedo dejar de recordar, mientras leo las reflexiones de Zylberman, los esfuerzos y el tiempo que dediqué a mi propia investigación. Sí, también fui a muchos archivos, hice entrevistas, tuve encuentros con decenas de personas; encontré puertas cerradas y otras que se abrieron, caminos que se bifurcaban y otros que no tenían salida. Hacía preguntas que descubrían secretos que no querían ser recordados; a veces era discreto; en otras, me equivocaba y no respetaba el derecho que todos tenemos a olvidar. El olvido puede ser una manera de sobrevivir para muchos; también una losa que pase de generación a generación como una enfermedad o una condena. Puede ser colectiva o individual, familiar.
"Ahí estaba mi América; la había encontrado..."
Al pisar por primera vez ese espacio Ruth Zylberman supo que había descubierto el objeto de su investigación. Es como la clave en los arcos. Todo arco depende de una sola piedra para sostenerse; esa piedra es la clave. Sin ella, el arco se desmorona. Con ella, el arco sobrevive cientos, miles de años.
En mi investigación fueron las fotografías de mi madre, guardadas durante décadas, las que sirvieron de clave e impulso; desde su muerte, en el 2014 hasta el 2018. Cuatro años que, como los de la historia de Zylberman, abrieron los extraños vericuetos de la memoria; en parte, dolorosos; en parte, liberadores. Atrevidos y frustrantes.
Aún busco otra piedra clave que abra caminos, que de sentido a historias que mi memoria no puede olvidar. No sé si la encontraré.
Miras el cielo que contemplaron esos hombres y mujeres durante casi dos siglos, habitado desde 1845 hasta 2025; miras las baldosas que pisaron esos hombres y mujeres, que vieron los juegos de los niños, las miradas de los amantes, el cansancio de los obreros y las madres y abuelas, los cristales por los que contemplaban una ciudad que crecía, los pasillos oscuros en las que se cruzaban adolescentes y jóvenes que se enamorarían, adultos desconfiados o generosos; que escucharon las conversaciones, los murmullos, los gritos de mujeres golpeadas por sus maridos, las pisadas de las botas nazis, la respiración agitada de los judíos que se ocultaban, las conversaciones susurradas por comunistas y anarquistas que deseaban una revolución; cómo se calentaban, qué cocinaban, cómo vestían, qué soñaban, qué odiaban.
"... Pues, ¿no nos acaricia un soplo del aire que acarició a los antepasados? ¿No hay en las voces a las que prestamos oídos un eco de las que se extinguieron antaño?... Si esto es así, es que hay una misteriosa cita entre las edades que han sido y la nuestra..."
Walter Benjamin, Sobre el concepto de Historia.
Allí, aquí, en cualquier lugar, se mezclaban, se mezclan las historias cotidianas de los vivos y de los muertos.
.jpeg)


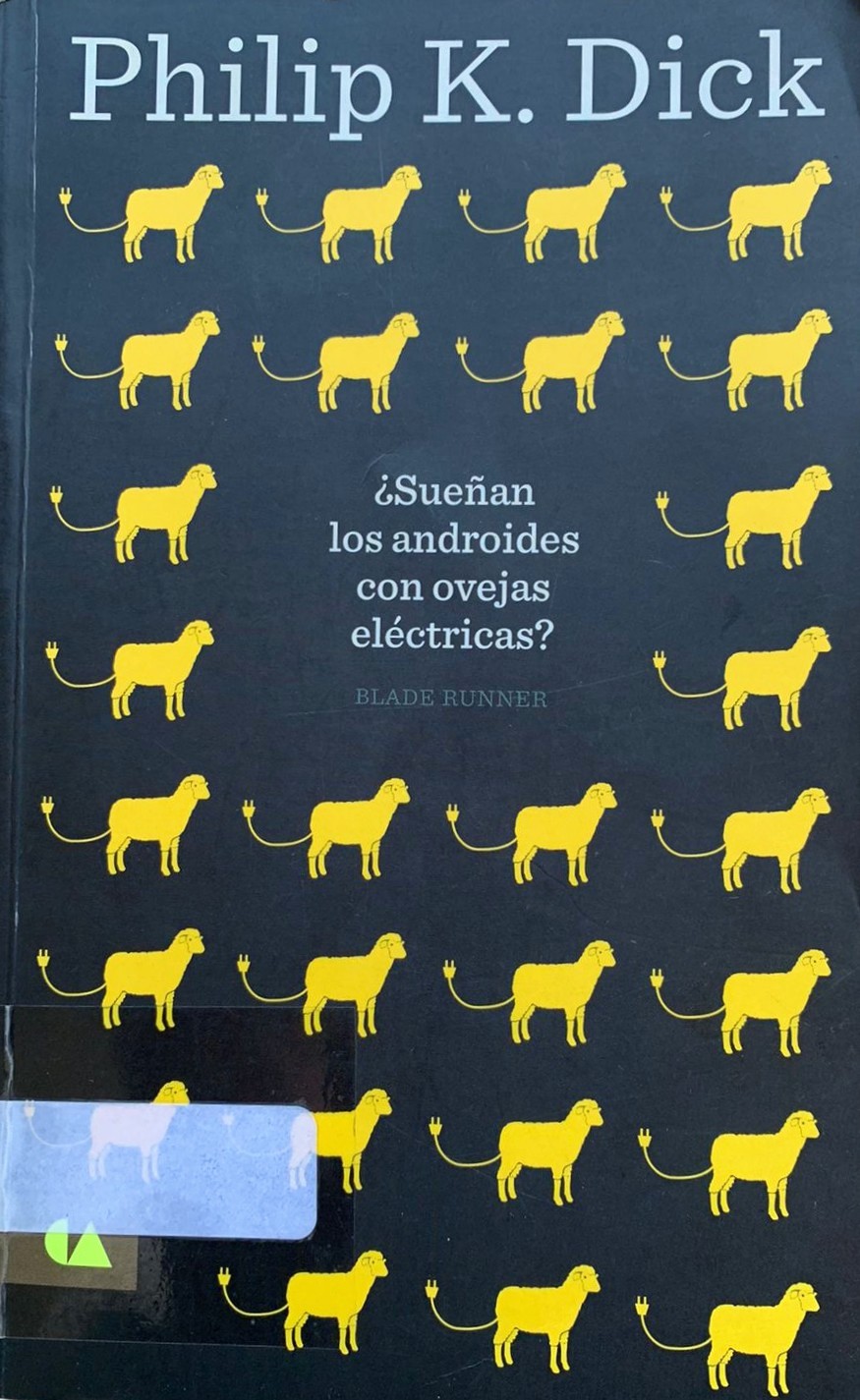


 Se combinan imágenes de archivo -algunas de ellas te dejan temblando- con otras rodadas en un espacio vacio, hermoso, inquietante...
Se combinan imágenes de archivo -algunas de ellas te dejan temblando- con otras rodadas en un espacio vacio, hermoso, inquietante...