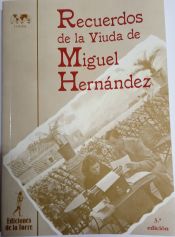miércoles, 10 de enero de 2018
MUJERES SUPERVIVIENTES
Me encuentro ante los testimonios de tres mujeres. Podría mencionar también la Suite francesa de Iréne Némirovsky, pero, en este caso, es un obra literaria, una creación de ficción, aunque tenga un importante valor documental; así que entraría, por tanto, en una categoría distinta.
¿Qué tienen en común estas tres obras redescubiertas, al igual que la de Némirovsky, a principios de este siglo, más de cincuenta años después de que fueran escritas: el diario de Hèlene Berr, la odisea de Françoise Frenkel y las anotaciones de una mujer alemana en el Berlín arrasado y ocupado por los rusos?
En primer lugar, es una visión femenina. Son mujeres quienes hablan y encuentran en el diario el formato adecuado para expresar lo que ven a su alrededor. Eso les proporciona una gran libertad. No están obligadas a contentar a nadie ni ocultan nada. Son, además, una voz diferente. Nos cuentan el día a día, la vida cotidiana.
Las tres tienen una gran capacidad de observación y no se contentan con unas pocas anécdotas y una mirada de soslayo; saben ver más allá, reflexionan, se preguntan sobre su propia condición y la de la sociedad en la que viven, la que surgirá después del horror. Son pesimistas -es inevitable- y, aún así, se agarran a la vida con todas sus fuerzas.
El muestrario de personajes que nos presentan las tres es muy variado. Los seres humanos, en circunstancias límite, podemos ser solidarios, y también egoístas. Unos colaboran con el mal por ignorancia; otros, para justificarse. La mayoría miran a otro lado para salvar el pellejo. Las tres tratan con gente así. En realidad, no hay héroes; sólo supervivientes. No es una visión luminosa, sino oscura.
Hèlene nos recuerda a Anna Frank. Murió como ella, en Bergen Belsen, poco antes de que llegaran los rusos. El testimonio de Hèlene sólo se publicó a principios de este siglo. Anna Frank aún es una adolescente que sueña. Hèlene, más madura, con más años, intuye que no volverá a ver a su prometido y le deja una especie de testamento que él leerá, cuando desembarque con los aliados. Y es con esas palabras, gracias a ellas, por las que ha sobrevivido. Quizá de las tres es quien tiene más talento literario, más profundidad emocional, más fuerza en las ideas que expone. Hèlene es capaz de escribir una página en la que describe con ternura y placer una tarde de primavera, a las afueras de París, un pequeño atisbo de esperanza, y, reflexiona, un poco más adelante, sobre la hipocresía de una sociedad enferma que mira a otro lado. Un buen ejemplo es cuando cuenta que una mujer mayor, buena persona -¿quién no lo era?- justifica la entrega de judíos y su transporte a campos de concentración con esa frase tan conocida y tan repetida antes, ahora y siempre: "algo habrán hecho", hasta que ve, con sus propios ojos, cómo se han llevado también a una mujer y a su niño recién nacido. Y no lo entiende. Y dice por primera vez: "Eso es injusto". Hélene no puede evitar pensar para sí misma, irónica, dolida: "¿Y antes no lo era?".
Françoise Frenkel, también judía, no tiene tanto talento, pero sabe, con muy poco, describir a las personas que encuentra en su viaje de salvación desde París hasta Suiza. Sólo necesita dos frases, un párrafo para definir una personalidad. El carácter se demuestra con los hechos. Hay quien se arriesga por salvarla; y hay quien se aprovecha de su situación. Y quienes la traicionan o delatan. En la frontera suiza, en su primer intento fallido, Françoise Frenkel transcribe una conversación que tienen los funcionarios franceses; hablan con el grupo de judíos retenidos, a los que entregarán sin miramientos en unas horas. "Al fin y al cabo, sólo tendréis que trabajar... nos complicáis la vida... ya tenemos bastante con lo nuestro... sólo pensáis en vosotros...". Buenos funcionarios que seguirían cumpliendo las ordenes, cuando lleguen los aliados y que no sentirán ningún remordimiento. Justificarse siempre será muy fácil. Lo hacemos continuamente...
Quizá el testimonio más brutal es el de la mujer anónima que escribió "Una mujer en Berlín". Tiene una gran virtud; es despiadada con lo que ve. Los hombres alemanes son impotentes; le parecen muñecos ridículos, tiernos. "Nos merecemos lo que tenemos", se dicen las mujeres entre ellas. La autora se asombra del engranaje perfecto que crearon los nazis en los campos de concentración, el que empieza a a conocer por la radio, "tan metódico...". Hay gestos de solidaridad y egoísmo que ella observa, -¡cómo no!- en la calle, en el vecindario, en las casas. Se entierra a los muertos donde se puede. El olor de un cadáver en descomposición no es dulzón, sino "un puñetazo". Sí, sin duda, lo es. Lo sé por experiencia. Ese olor, el del cuerpo de mi madre descomponiéndose, nunca lo olvidaré. Yo diría, aún más, que es una patada en el estómago. No hay otra forma de describirlo...
A los rusos los dibuja, -no a todos- como unos salvajes, aunque luego tenga hacia ellos sentimientos encontrados. Descubre que, en el fondo, más allá del primer sentimiento de venganza, -ellas sólo han sido el chivo expiatorio de los crímenes que antes cometieron "sus soldados"-, son sólo hombres, como los demás, o niños, tan torpes y manejables como lo son todos. Mantiene la frialdad cuando describe las violaciones que sufre. No se avergüenza al decir que se siente como una prostituta; no tiene más remedio para seguir adelante. Sorprenden las conversaciones entre las mujeres, la complicidad entre ellas, cuando hablan de las violaciones, los chistes para compartir ese dolor. "En cuanto empezamos a hablar nos preguntamos: -¿Cuántas veces te han violado? -Sólo una. ¿Y a ti? -Yo he perdido la cuenta... El humor no impide que tenga algún tic obsesivo, después de ser violada por un ruso... "me gustaría frotar muy fuerte mi piel con jabón ... quizá así me sentiría mejor". O tras su primer violación doble confiesa a sus vecinos. "Estoy viva, ¿no? Todo pasa...".
El hambre es su primera preocupación. Y la primera regla es seguir viva. El novio, que vuelve del frente, cuando la situación se está normalizando, no la entiende. "Todas habéis perdido la vergüenza". Sí, con la vergûenza no se come. Se siente helada, cuando él le abraza por primera vez, tras mucho tiempo.
Hay quien se suicida; hay quien se hunde en la depresión. Ella, no. Se sube al primer tren y al primer tranvía, al mes de terminar la guerra. Y lo disfruta. Se echa en la terraza y siente en su piel el calor del sol.
"Yo sólo sé que quiero sobrevivir...".
Y lo hizo. No hay nada más que añadir...
domingo, 7 de enero de 2018
RECUERDOS
No sé cuál fue la palabra que me impulsó a llevarme este libro de la biblioteca. ¿Sería "Miguel Hernández" o "viuda". No, no lo creo. Entonces, sería "Recuerdos". Hasta es posible que lo que me atrajera del libro fuera, más bien, esta fotografía de estudio que aparece en la portada...
Me recordaba a otras que tengo en los álbumes de mi tía-abuela Regina o de mi abuelo, hechas seguramente en la misma época, en los años treinta o cuarenta del siglo pasado.
Por supuesto, uno espera que le hablen de Miguel Hernández y sí, aparece él también, pero el que conoció Josefina, su esposa. ¿Fue el único Miguel Hernández que existió? No, claro. Ella no trató tanto con el intelectual, ni con el que viajaba a Rusia o participaba en los homenajes o lecturas en Madrid o Barcelona, pero sí conoció al Miguel Hernández más cercano, el que se moría, en una enfermería de la cárcel de Alicante, echando de menos a su hijo, o con los pies negros, heraldo de la muerte; el que caminaba o iba en bici o volvía a casa, después de sus viajes por España, durante la guerra civil, con una sonrisa en los labios; el que no podía alejarse de su Orihuela natal. Y en este libro, esta mujer, sobre todo, habla de su tierra y de su gente, que era la suya, la de ambos.
No es una intelectual ni una mujer cultivada ni tiene un estilo literario inolvidable y personal. No lo pretende. En realidad, es una sucesión de anécdotas y recuerdos deslavazados, sin una idea que los aglutine, pero esa es quizá su virtud. No hace juicios de valor ni busca moralejas o aprendizajes que nos hagan mejores, a ella o a nosotros, sus lectores. Sólo nos ofrece su testimonio: el de una mujer corriente. Y el de una época en la que la gente moría por enfermedades de las que hoy sólo conocemos el nombre, o en la que todas las familias enterraban a uno, dos o tres recién nacidos que no llegaban al año. Podría haberlo escrito mi abuela o cualquiera de mis tías-abuelas. ¿No perdieron también mis bisabuelos a tres niños de los que sólo quedan sus nombres y nada más, en un documento parroquial? ¿Rosa, otra de mis tías-abuelas, o mi propia abuela no perdieron también a algunos de sus hijos, como le ocurrió a Josefina?
Josefina nos habla de sus vecinos, sobre todo los de Cox, la pobreza del día a día -cómo se quitaban los piojos, sentados en una silla, o cómo conseguían el agua, buscándola en pozos-, los rumores en los mentideros -por ejemplo, la historia de la hermana de unos curas que se casó con un tipo más joven que ella y que, al cabo del tiempo, la dejó sin el dinero de la herencia que le correspondía y, aunque sus hermanos después no querían saber nada de esta mujer, sin embargo, la otra hermana la daba de comer, sin que estos tuvieran conocimiento-, las costumbres, la vestimenta, las tradiciones, las rencillas personales, los juegos, los juguetes de los niños, las familias del pueblo y sus vicisitudes...
Pero, sobre todo, es el testimonio de una mujer sencilla. No oculta sus defectos; se la nota rencorosa con aquellos que la utilizaron o la engañaron para hacer ediciones espurias o dijeron falsedades o mencionaron datos falsos de la vida de Miguel, sin contrastar esa información con ella. Dice sus nombres y apellidos. Y lo hace a propósito. No oculta que algunos de ellos se atrevieron a llamarla analfabeta. Y no puede evitar decirlo también. También es justa con aquellos que no abandonaron al poeta o que la trataron con respeto. Sobre todo, con Vicente Aleixandre.
Aparece su timidez y su tozudez. Su pesimismo y simplicidad. Es sincera e ingenua, resentida y desconfiada. Es orgullosa -se niega a pedir favores; no va en su carácter-. Preocupada por el qué dirán. En todos estos rasgos o en casi todos, se nota que fue muy diferente a su marido, al poeta. Y ella es consciente.
Cuenta que en una ocasión se avergonzó de Miguel, porque acababa de comprarse un par de alpargatas, un calzado de labriego, por entonces, y no lo ocultaba; incluso los llevaba atados a la espalda para que todo el mundo lo viera, -ser sirvienta, por ejemplo, según cuenta, también era un desdoro; trabajó, años después, para sobrevivir, cosiendo vestidos para una tienda y sus propietarias decían que los vestidos venían de la capital o de París, aunque era ella quien los hacía; así que tenía que ocultarse y esconderse, mientras los cosía-.
Volvamos a la anécdota con Miguel. Josefina, enfadada, se niega a pasear con él, se separan y, al final, van a casa de su madre, cada uno por su lado. Ella llega antes y, cuando ve que Miguel se está acercando a la casa, el poeta se cruza con un amigo y se entretiene un rato con él. Los dos hombres bromean y ríen. Miguel parece haberse olvidado de la rencilla. No hay ningún comentario por parte de Josefina; pasa sin solución de continuidad a otra anécdota, aunque uno imagina que ella piensa: "Yo era así y él era así. Ya está". En realidad, estos detalles la hacen más humana.
Sueña con él. Y lo abraza en sueños. Y escucha su risa. Y vislumbra a Miguel, escribiendo a máquina. Y se le acerca por detrás. Y ríen juntos. Y le gustaría no despertarse.
Creyendo morir, veinte años antes de que ocurriera, se tumba en la cama, con los brazos en cruz, sobre el pecho, para facilitarle el trabajo al enterrador. Una noche en la que su hijo se había ido a Madrid, se despierta de una pesadilla y mira debajo de la cama; tiene miedo de que se la lleven. Nos cuenta la primera vez que cocinó para su marido, preocupada porque no le saliera bien el guiso que preparaba, o describe la casa donde vivió con el suelo de tierra, sin agua, electricidad, o la muerte de una cabrita a la que cuidó, aplastada por unos niños, unos salvajes, que, en cambio, cuando sean mayores, irán todos juntos, cada año, al cementerio y llevarán flores a la tumba de su madre; detesta los toros con un comentario que hoy podría ser considerado incitación al odio "si le pasa algo al torero, se lo ha buscado, por hacer daño a un pobre animal" o cómo le contaron a Josefina el asesinato de su padre a manos de unos milicianos anarquistas, narrado, tanto una anécdota como la otra, con la misma sencillez, sin detalles superfluos.
A veces tenía la sensación que Críspula -a la que tanto se parece Josefina- o Regina o Riánsares o Rosa, cualquiera de mis tías-abuelas, me estaba contando estos recuerdos.
Hay un momento en que Josefina habla de la educación de sus padres; que en la mesa no se podía chistar y que el padre era respetado y te pegaba sin miramientos. O cuando su padre le enseña a leer y a sumar y a restar. Estoy viendo a Regina, cuando una tarde de invierno, me lo contó, con esas mismas palabras, casi...
Es el testimonio de una mujer sencilla. Y de una época. Parece lejana, pero quizá no lo estemos tanto...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)