21 de abril de
2016
2769
Aniversario de la fundación de Roma.
En el desayuno
coincido con Tuba, una chica de Estambul. Es morena, independiente,
agradable de trato. No la volveré a ver... una pena. La ayudé con
la cafetera, ya que no conseguía introducir las capsulas sin que se
le estropearan. Demostré una pericia sorprendente, teniendo en
cuenta mi incapacidad para asuntos prácticos de esta índole.
Esperaba un día
festivo. No noté menos tráfico; parecía un día laborable como
cualquier otro. Y mucho más, cuando decidí dedicar esa mañana a
visitar las ruinas del antiguo puerto de Roma, Ostia Antica.
Coincidía con una
huelga parcial -sólo por la mañana- de transporte público en la región. Si no hubiera sido por
los carteles que especificaban los servicios mínimos, y algún aviso
por megafonía, ni me hubiera enterado. Las huelgas ya no golpean como
las de antes; no paralizan el mundo, no detienen el engranaje del capitalismo: son
inútiles.
En el tren, de
camino a las ruinas, a mi lado se encuentra una pareja de franceses
con un niño y una niña de unos ocho, diez años. Miran las
fotografías que se acaban de hacer junto a la Pirámide de Cestio.
Envían mensajes, consultan datos. La comunicación entre
generaciones se establece a través de las nuevas tecnologías.
Se nos unen a la
entrada grupos de alumnos de todas las edades.
Cuando compro la entrada, en la taquilla, las profesoras, obligadas a
esperar, lamentan las dificultades que encuentran para entrar, aunque
han hecho la reserva con antelación. Algún fallo técnico de última
hora. Entro sin pagar un duro con la Roma Card.
 Vuelvo a Ostia
Antica casi veinte años después. Desde el principio me doy cuenta
de que hay más zonas excavadas en un espacio, ya de por sí,
inmenso. Mosaicos, pinturas, esculturas. Zonas menos transitadas. Algunas, muy protegidas; otras, no tanto.
Vuelvo a Ostia
Antica casi veinte años después. Desde el principio me doy cuenta
de que hay más zonas excavadas en un espacio, ya de por sí,
inmenso. Mosaicos, pinturas, esculturas. Zonas menos transitadas. Algunas, muy protegidas; otras, no tanto.
Tengo en la
memoria las fotos que hice la última vez que vine, con la cámara
analógica, una Zenit. Recorro esos mismos espacios: el teatro, el
templo de Ceres, el de Augusto, el Capitolio.
Esta vez hay mucho
más. Atravieso de Este a Oeste la ciudad. La Vía Ostiense, de un
lado a otro de la muralla, la decumanus máxima, donde se situaban
los comerciantes y vendedores.
Un adolescente alemán sube a una
pared y empieza a hacer el equilibrista; risas de sus compañeros. Miro a otro lado, sonrío.
Llego al final de
la ciudad. Descubro lo que se ha interpretado como un termopolium y,
junto a él, una caupona, lo que ahora llamaríamos un
establecimiento de alimentos pre-cocinados y un alojamiento para
viajeros agotados y exhaustos. Sin duda, bien elegido el lugar, a dos
pasos de la playa donde desembarcarían los marineros y comerciantes.

Me acerco al límite de la zona arqueológica. Una valla nos separa de la carretera. Hace dos mil años en ese mismo lugar podrías escuchar el sonido de las olas
del mar. Ahora se encuentran a más de dos kilómetros.
Estoy solo. Nadie
llega tan lejos. Monumentos funerarios -estamos a las afueras de
Ostia Antica, no lo olvidemos- y unas termas, también muy bien
situadas, para calmar y relajar a todo aquel que llegara de una larga
y peligrosa travesía marítima.
Disfruto unos
minutos de la soledad.
Una ligera brisa mueve las briznas de hierba,
las amapolas rojas que florecen entre las ruinas. Los motores de los
automóviles se transforman en olas que rompen en la orilla. Un avión acaba de despegar del cercano aeropuerto de Fiumicino.
Vuelvo a la ciudad
y a la realidad cotidiana. Nada más traspasar la puerta de la
muralla, me encuentro con un grupo de alemanes que, acompañados por
dos guías entran en una casa, situada en una calle lateral, paralela
a la decumanus. No puedo entrar en la domus, pero curioseo por los
alrededores, para saber qué hay en su interior.
Atravieso una zona sin excavar -tal
vez fuera un peristilo o un jardín, por la distribución del resto
de las habitaciones- y, tras rodear el edificio, al otro lado de la
valla, puedo distinguir habitaciones con pinturas parietales.
Conservan el color original.
Otras, a unos metros, no están tan
protegidas. Puedo acercarme a ellas, incluso, tocarlas. Sentir el
tacto de una pintura es un placer que los museos -me parece normal,
si lo hiciéramos todos, en unos meses, no quedaría nada de las
Meninas- no nos permiten. Con mucho cuidado -aunque la pintura no sea
muy especial, sólo es una figura femenina, tal vez una Venus- mis
dedos recorren sus formas. Es un tacto seco, árido. No es más que
una pared pintada.

Tal vez si cierras los ojos, puedes imaginarte en el interior de una habitación, un triclinium. A tu alrededor está preparado todo; el propietario aún no ha llegado y, mientras lo esperas, has empezado a recorrer con la vista el espacio al que los esclavos te han llevado.
Te has levantado; sientes curiosidad. Llegas a la Venus. La acaricias; es tan realista. Los colores te ciegan. No estás acostumbrado a colores tan chillones: rojo, amarillo...
Escuchas una voz a
tu espalda.
-¿Te gusta la
decoración?
Abro los ojos. No
hay nadie más allí. Sólo unos gritos lejanos de niños...
Atravieso otras
termas. Hay más de diez en Ostia Antica. Existía demanda, sin duda.
En un pasillo, dos pinturas de aurigas, protegidas por un cristal. A
su lado, una piscina; al fondo, un nacimiento de Venus.
El calor de
la conversación, el agua templada; el marinero se relaja y medita si
tiene dinero suficiente para pagar a la prostituta que ejerce a dos
calles. Columba -ese es su apodo-...
-¿Columba habrá
subido los precios? ¿Me recordará de la última vez?
Tal vez sea un
romántico nuestro marinero; o tal vez, simplemente quiera follar sin
más. Dejo a nuestro joven chicuelo, aventurero en ciernes, con sus
pensamientos...

Cuanto más te
acercas al Capitolio, más grupos encuentras. Una pareja de
argentinos está rodando un reportaje sobre Ostía Antica. Se han
subido a lo que debía ser el segundo piso de una tienda que da al
Cardo, la vía que llevaba de Norte a Sur y que comunicaba el
Capitolio con una zona portuaria.

Desde esa atalaya podemos contemplar
la desembocadura del Tíber. Aún hoy puedes ver barcos y algunas
lanchas en ese lugar.
Me cruzo con
varios grupos de niños.
En una taberna restaurada, la
guía les explica, colocándose a un lado del mostrador, qué se
vendían en estos establecimientos. Los niños se divierten; hasta
piden un refresco. Un avituallamiento, un poco de sólido tampoco me
vendría mal. La tabernera hoy no está. Tal vez otro día...
Atravieso el
Capitolio. Tres niños se han adelantado al resto.
Palabras de
uno de ellos; tendrá unos catorce años, serio, la mirada seca. Me
sorprenden esas palabras. Se dirige a los otros dos.
- Lei parla da
sola. “Ella habla sola... yo no hablo con ella... Está loca”
Me asustan no tanto
las frases que ha pronunciado, sino el tono. Es de un desprecio
brutal, despiadado, cortante. Sé lo que ese niño quiere decir en el
fondo. “Yo no soy raro; ella lo es. Hago como si la escuchara, pero
me da pena”. No es un niño el que habla; es un adulto que aparta a quien pone en peligro su supervivencia social.
Recojo de una
domus -debía ser de personajes importantes de la ciudad, porque se
encuentra detrás del templo a Augusto y a dos pasos de las Termas
Principales- unas teselas, despegadas de un mosaico, abandonado. Son
un regalo para una amiga, que colecciona piedras de viajeros. Las
introduzco en el bolsillo de la chaqueta; han comenzado su viaje...
Estoy en el tren.
Una madre que tendrá unos treinta años, habla por el móvil con una
amiga; está muy preocupada. De pie, su conversación está llena de
gestos de impotencia, ira, nervios; la voz es la de una mujer fuerte,
que no encuentra salidas fáciles a los problemas que le acucian. Se
queja de otra persona -no identifico si es del trabajo o un
familiar-; entiendo más su situación cuando veo a su lado,
sentados, junto a una mujer de cincuenta años -tal vez la abuela- a
tres niños de entre uno a ocho años. Está pidiendo ayuda a
gritos...
Me tomo un
refrigerio frente a la pirámide de Cestio. Cestio era un panadero y
decidió al estilo faraónico -Cleopatra y la victoria de Augusto
sobre Egipto lo había puesto de moda- construirse una tumba a su
medida. Son curiosos los relieves que describen la vida diaria del
panadero. Como réplica, a la manera de una rima, a su lado se
encuentra el cementerio no católico. Ahí están las tumbas de
escritores románticos: las del hijo de Goethe, Keats -su nombre está
escrito en el agua- Shelley, la de Gramsci....
Me enternece la
tumba del hijo de Shelley.
Dos fechas, la del nacimiento y la de su
fallecimiento. Un nombre y sus dos apellidos. Hijo del poeta y de
Mary Shelley, la autora de Frankestein. Murió de malaria a los tres
años. Sólo es una lápida en el suelo; nada más.
Por la tarde, me
apetece dar una vuelta por el centro. Hoy, por el día que es, hay entrada libre al
Mercado de Trajano.
Recorro los
espacios del primer centro comercial de la historia. Ahora sus
tiendas son utilizadas para exposiciones de arte contemporáneo o
para contarnos la historia y los descubrimientos arqueológicos del
cercano foro de Augusto. Desconocía que Augusto tuviera un espacio
dedicado a él, a un lado del templo de Marte Ultor, junto a los
pórticos.
Un coro canta soul donde en otro tiempo venderían joyas y gemas. En el pórtico principal se nos ofrece una
representación de mimos. Una pareja. El actor mueve las piernas y
manos de la chica como si fuera una muñeca. ¿Tal vez es el mito de
Pigmalión? Lo hacen con mucha gracia y desparpajo. Detrás del
escenario esperan un grupo de chicas, vestidas como romanas. Imagino
un desfile de modas o tal vez un baile. No podré verlo; he reservado
una visita guiada.
Es una domus de un
senador cerca del foro Trajano. En realidad son dos, aunque separadas
por el muro de un palacio renacentista. Se conserva una calle romana,
sin salida, e, incluso, dos columnas del antiguo templo de Trajano
del que no se tenían noticias, aunque se pensaba -como así ha sido-
que se encontraban bajo el edificio que actualmente ocupa el Palazzo
Valentini.
Ayuda para que la
visita se te haga corta que aprovechen las nuevas tecnologías
-proyecciones, vídeos- que introducen más fácilmente los descubrimientos
arqueológicos al gran público. Así sí es atractivo el mundo
antiguo...
Tomo un fettucine
-exquisito- y un tiramisú.
Aprovecho que
tengo entrada libre al metro -la Roma Card la incluye- y me voy a la otra punta de Roma, al Vaticano.
Es de noche. Aún recuerdo de
ese primer encuentro con Roma, hace más de veinte años, cuando después de caminar un par de horas, giré
en una esquina y me encontré sin esperármelo, de sopetón -iba sin mapa, me
dejaba llevar sin más- la impresionante plaza de San Pedro. Eran las dos de la mañana.
No lo he olvidado. Nunca lo olvidaré.
Camino hacia el
centro: Castillo de Sant'Angelo, Piazza Navona, Panteón, columna de
Trajano, foro republicano.

Me siento muy
cansado. Me dejó arrastrar por Morfeo.

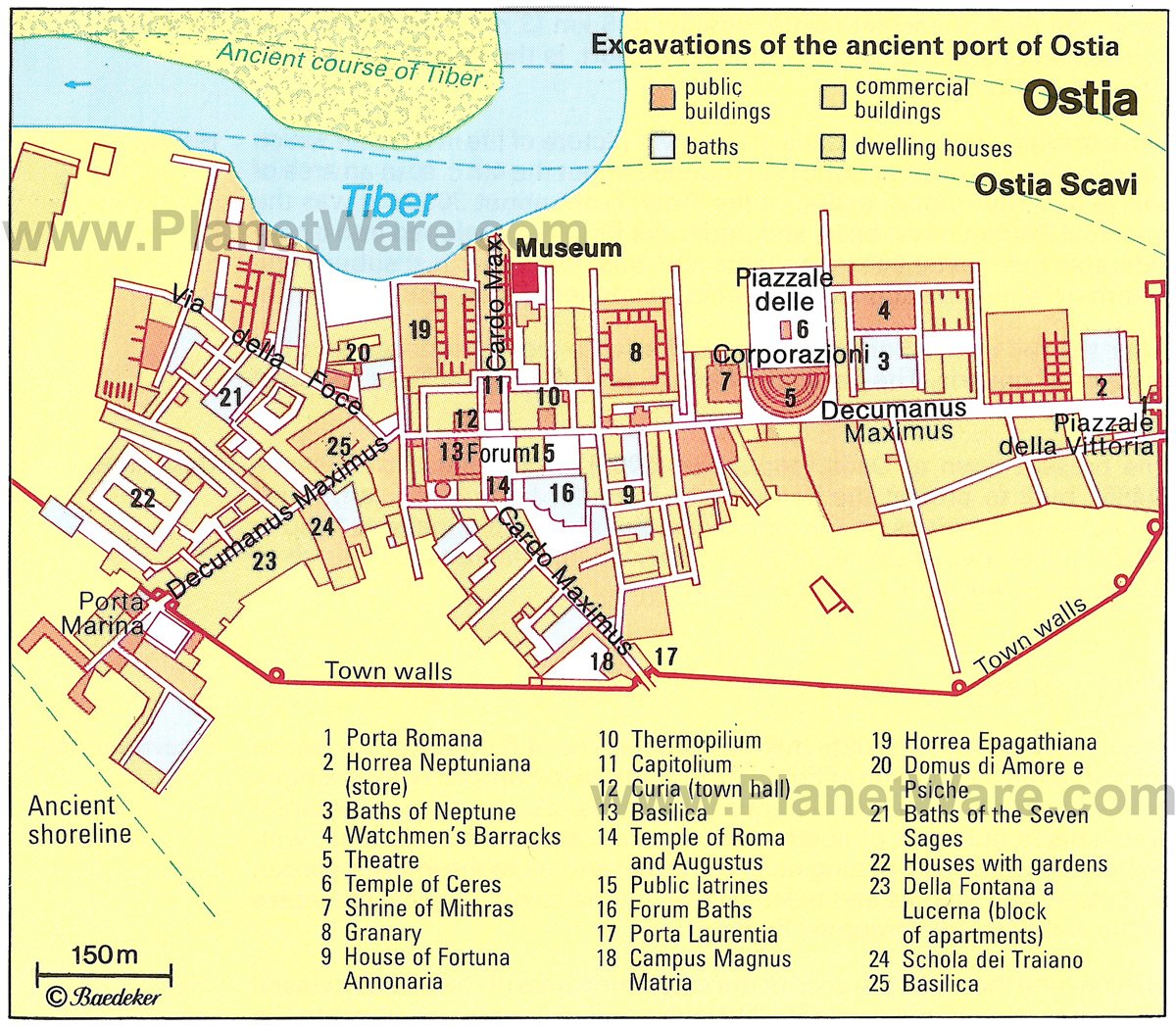

















No hay comentarios:
Publicar un comentario