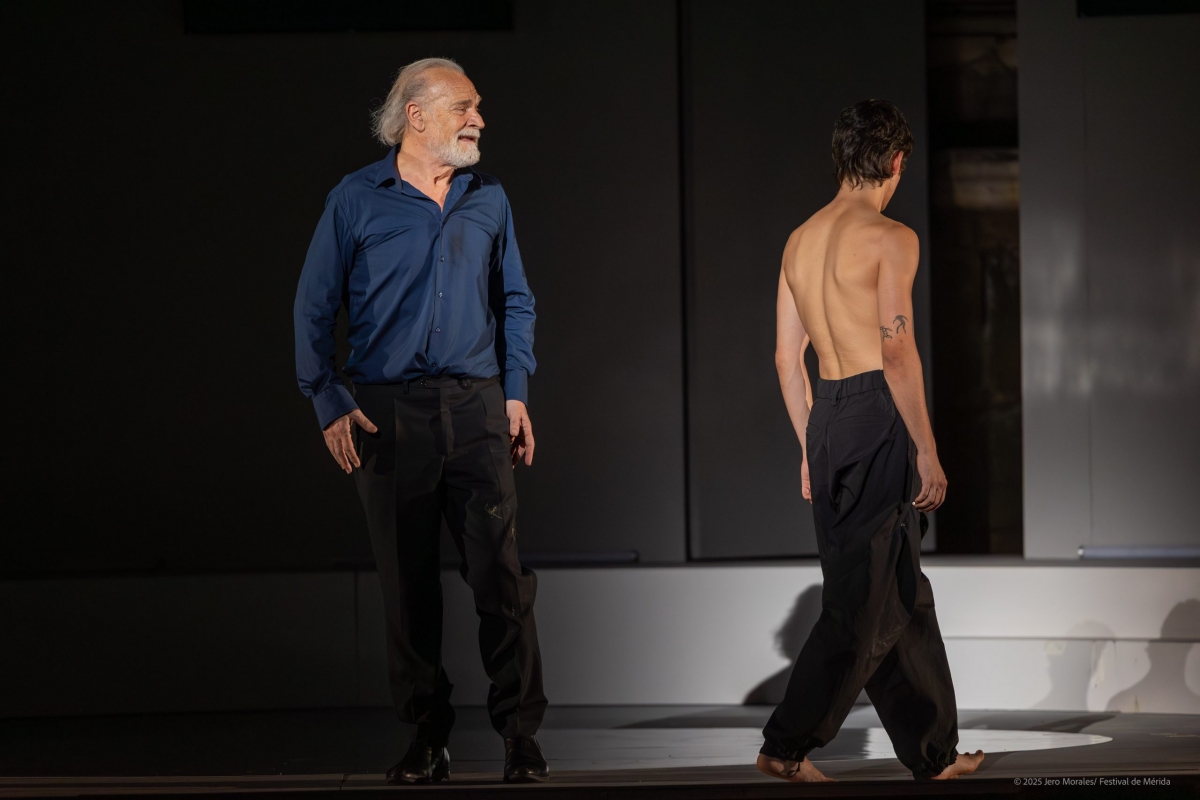Borrachos es un ensayo de Edward Slingerland. El propósito de su obra es demostrar con argumentos genéticos, antropológicos, culturales que una ingestión moderada de alcohol y similares drogas psicotropicas no solo ha permitido el desarrollo de la civilización, de su cultura, de su creatividad, sino que también facilita la supervivencia de la especie, su cooperación y socialización. La perspectiva es anglosajona y se enfrenta -aquí en el Sur lo tendría más fácil- con el moralismo protestante. Insiste que la ingestión debe ser moderada -vino, cerveza; insta a evitar bebidas destiladas- y, sobre todo, colectiva y compartida como bien podemos disfrutar en el cuadro de Tiziano, La bacanal de los andrios. El aislamiento nos lleva al desastre.
No se olvida de factores culturales, de los riesgos que el alcohol puede suponer -presión social, su papel en los adolescentes o entre los jóvenes, violencia sexual contra las mujeres, resacas, hígados deshechos y otras situaciones más o menos desagradables-, pero al final el tono es amable y optimista. Dionisio puede ser un dios benéfico, aunque -nos avisa-, también es capaz de destruirnos -y eso lo sabían muy bien los griegos antiguos-.
El estilo es repetitivo y podría haber resumido su tesis en la mitad de tiempo, pero se nota que sus conocimientos son amplios y contrastados. Los ejemplos que menciona van desde la China Antigua, pasando por la Grecia clásica -el simposio-, al mundo azteca o inca mezclado con estudios e investigaciones serias, apoyados en datos científicos. Sin embargo, algo ha cambiado. Antes del XIX los encuentros eran colectivos, rituales controlados por la sociedad para liberarnos o ligarnos con la divinidad o la Naturaleza; ahora, muchos de esos encuentros con las drogas y el alcohol son solitarios y destructivos: consumismo descontrolado de una sociedad desmembrada.
Mientras iba leyendo, me fueron viniendo referencias cinematográficas. La primera fue alegre: John Ford. El tema principal de las películas de Ford es cómo el individuo puede integrarse en un grupo para, así, alcanzar un trozo de felicidad. Por eso siempre aparecen como secundarios personajes que beben, se emborrachan juntos y, cuando superan la resaca, son tus amigos para toda la vida. Puede que a veces haya peleas, pero siempre habrá reconciliación.
La pelea más conocida y larga es la de El hombre tranquilo. Por supuesto, deben terminar o no... con una cerveza.
Otra es Entre copas. Un canto a la amistad masculina, un viaje enológico por Francia.
También las hay en el plano femenino, pero generalmente la bebida no es el acompañante habitual. Tal vez se pueda mencionar Una mujer bajo la influencia, aunque no sea el alcohol lo que explica las reacciones de la protagonista femenina
o Noche de estreno, ambas, curiosamente, con Gena Rowlands y la dirección de Cassavetes.
Culturalmente, admitámoslo, la bebida ha estado más ligada al género masculino... hasta el momento.
También tenemos al Dionisio oscuro. ¿Las Bacantes de Eurípides? Sí, Dionisio puede despedazarte...
Hay una película danesa cuyos protagonistas, profesores de instituto, convertían la ingestión de alcohol en un experimento sociológico. Si beber desarrolla nuestra creatividad, ¿por qué no hacerlo antes de dar una clase? El problema, claro, es que luego no puedas controlarlo.
En el Hollywood clásico recuerdo dos grandes películas en este tono. Días de vino y rosas es la historia de una pareja que acaba cayendo en el precipicio del alcoholismo, interpretada por un Jack Lemnon y una Lee Remick impresionantes.
Por otro lado, está Billy Wilder con su Lost weekend.
O Leaving Las Vegas con un Nicolas Cage desatado.
La película de Pressburger, The small backroom, tiene una escena opresiva en el que el sonido de un reloj y la pulsión por beber se convierte en una pesadilla.
Es posible que esta insistencia tan repetida del cine anglosajón en los aspectos negativos del alcohol -que nadie puede negar en nuestras sociedades modernas; y no me refiero solo a las calles apestando a alcohol y otros líquidos subsidiarios- forme parte de una campaña moralista, puritana y prohibicionista que no tiene en cuenta los aspectos beneficiosos.
Hay que encontrar el justo término medio, si esta sociedad consumista y capitalista nos lo permite, y, aunque nuestra querida Ayuso apueste por las terrazas y desprecie la sanidad y la educación pública, el alcohol compartido puede ser benéfico y liberador, si sabemos combinarlo con lecturas, paseos por el parque, la montaña o cerca del mar, ejercicio físico saludable, escritura, visitas a museos, teatros y cines, dormir bien, buen yantar, buen sexo - aunque esto último sea optativo y prescindible-, carreras en la calle perseguidos por antidisturbios, reflexiones filosóficas, conversaciones variadas con amigos o contemplación budista del paso del tiempo.
Dionisio es un dios con dos caras. Si lo respetas y veneras -en su justa medida y en compañía- te proporcionará grandes momentos, te sacará de ese obsesionante yo que a veces te tortura y te agota, te hará más ligera la existencia, pero, por supuesto, debes temerlo, porque también es un dios terrible y nos lo hace saber con claridad, cuando no lo hemos honrado de la manera adecuada.
¡Evohé, Dioniso, evohé!