domingo, 7 de enero de 2018
RECUERDOS
No sé cuál fue la palabra que me impulsó a llevarme este libro de la biblioteca. ¿Sería "Miguel Hernández" o "viuda". No, no lo creo. Entonces, sería "Recuerdos". Hasta es posible que lo que me atrajera del libro fuera, más bien, esta fotografía de estudio que aparece en la portada...
Me recordaba a otras que tengo en los álbumes de mi tía-abuela Regina o de mi abuelo, hechas seguramente en la misma época, en los años treinta o cuarenta del siglo pasado.
Por supuesto, uno espera que le hablen de Miguel Hernández y sí, aparece él también, pero el que conoció Josefina, su esposa. ¿Fue el único Miguel Hernández que existió? No, claro. Ella no trató tanto con el intelectual, ni con el que viajaba a Rusia o participaba en los homenajes o lecturas en Madrid o Barcelona, pero sí conoció al Miguel Hernández más cercano, el que se moría, en una enfermería de la cárcel de Alicante, echando de menos a su hijo, o con los pies negros, heraldo de la muerte; el que caminaba o iba en bici o volvía a casa, después de sus viajes por España, durante la guerra civil, con una sonrisa en los labios; el que no podía alejarse de su Orihuela natal. Y en este libro, esta mujer, sobre todo, habla de su tierra y de su gente, que era la suya, la de ambos.
No es una intelectual ni una mujer cultivada ni tiene un estilo literario inolvidable y personal. No lo pretende. En realidad, es una sucesión de anécdotas y recuerdos deslavazados, sin una idea que los aglutine, pero esa es quizá su virtud. No hace juicios de valor ni busca moralejas o aprendizajes que nos hagan mejores, a ella o a nosotros, sus lectores. Sólo nos ofrece su testimonio: el de una mujer corriente. Y el de una época en la que la gente moría por enfermedades de las que hoy sólo conocemos el nombre, o en la que todas las familias enterraban a uno, dos o tres recién nacidos que no llegaban al año. Podría haberlo escrito mi abuela o cualquiera de mis tías-abuelas. ¿No perdieron también mis bisabuelos a tres niños de los que sólo quedan sus nombres y nada más, en un documento parroquial? ¿Rosa, otra de mis tías-abuelas, o mi propia abuela no perdieron también a algunos de sus hijos, como le ocurrió a Josefina?
Josefina nos habla de sus vecinos, sobre todo los de Cox, la pobreza del día a día -cómo se quitaban los piojos, sentados en una silla, o cómo conseguían el agua, buscándola en pozos-, los rumores en los mentideros -por ejemplo, la historia de la hermana de unos curas que se casó con un tipo más joven que ella y que, al cabo del tiempo, la dejó sin el dinero de la herencia que le correspondía y, aunque sus hermanos después no querían saber nada de esta mujer, sin embargo, la otra hermana la daba de comer, sin que estos tuvieran conocimiento-, las costumbres, la vestimenta, las tradiciones, las rencillas personales, los juegos, los juguetes de los niños, las familias del pueblo y sus vicisitudes...
Pero, sobre todo, es el testimonio de una mujer sencilla. No oculta sus defectos; se la nota rencorosa con aquellos que la utilizaron o la engañaron para hacer ediciones espurias o dijeron falsedades o mencionaron datos falsos de la vida de Miguel, sin contrastar esa información con ella. Dice sus nombres y apellidos. Y lo hace a propósito. No oculta que algunos de ellos se atrevieron a llamarla analfabeta. Y no puede evitar decirlo también. También es justa con aquellos que no abandonaron al poeta o que la trataron con respeto. Sobre todo, con Vicente Aleixandre.
Aparece su timidez y su tozudez. Su pesimismo y simplicidad. Es sincera e ingenua, resentida y desconfiada. Es orgullosa -se niega a pedir favores; no va en su carácter-. Preocupada por el qué dirán. En todos estos rasgos o en casi todos, se nota que fue muy diferente a su marido, al poeta. Y ella es consciente.
Cuenta que en una ocasión se avergonzó de Miguel, porque acababa de comprarse un par de alpargatas, un calzado de labriego, por entonces, y no lo ocultaba; incluso los llevaba atados a la espalda para que todo el mundo lo viera, -ser sirvienta, por ejemplo, según cuenta, también era un desdoro; trabajó, años después, para sobrevivir, cosiendo vestidos para una tienda y sus propietarias decían que los vestidos venían de la capital o de París, aunque era ella quien los hacía; así que tenía que ocultarse y esconderse, mientras los cosía-.
Volvamos a la anécdota con Miguel. Josefina, enfadada, se niega a pasear con él, se separan y, al final, van a casa de su madre, cada uno por su lado. Ella llega antes y, cuando ve que Miguel se está acercando a la casa, el poeta se cruza con un amigo y se entretiene un rato con él. Los dos hombres bromean y ríen. Miguel parece haberse olvidado de la rencilla. No hay ningún comentario por parte de Josefina; pasa sin solución de continuidad a otra anécdota, aunque uno imagina que ella piensa: "Yo era así y él era así. Ya está". En realidad, estos detalles la hacen más humana.
Sueña con él. Y lo abraza en sueños. Y escucha su risa. Y vislumbra a Miguel, escribiendo a máquina. Y se le acerca por detrás. Y ríen juntos. Y le gustaría no despertarse.
Creyendo morir, veinte años antes de que ocurriera, se tumba en la cama, con los brazos en cruz, sobre el pecho, para facilitarle el trabajo al enterrador. Una noche en la que su hijo se había ido a Madrid, se despierta de una pesadilla y mira debajo de la cama; tiene miedo de que se la lleven. Nos cuenta la primera vez que cocinó para su marido, preocupada porque no le saliera bien el guiso que preparaba, o describe la casa donde vivió con el suelo de tierra, sin agua, electricidad, o la muerte de una cabrita a la que cuidó, aplastada por unos niños, unos salvajes, que, en cambio, cuando sean mayores, irán todos juntos, cada año, al cementerio y llevarán flores a la tumba de su madre; detesta los toros con un comentario que hoy podría ser considerado incitación al odio "si le pasa algo al torero, se lo ha buscado, por hacer daño a un pobre animal" o cómo le contaron a Josefina el asesinato de su padre a manos de unos milicianos anarquistas, narrado, tanto una anécdota como la otra, con la misma sencillez, sin detalles superfluos.
A veces tenía la sensación que Críspula -a la que tanto se parece Josefina- o Regina o Riánsares o Rosa, cualquiera de mis tías-abuelas, me estaba contando estos recuerdos.
Hay un momento en que Josefina habla de la educación de sus padres; que en la mesa no se podía chistar y que el padre era respetado y te pegaba sin miramientos. O cuando su padre le enseña a leer y a sumar y a restar. Estoy viendo a Regina, cuando una tarde de invierno, me lo contó, con esas mismas palabras, casi...
Es el testimonio de una mujer sencilla. Y de una época. Parece lejana, pero quizá no lo estemos tanto...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
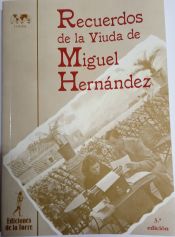

No hay comentarios:
Publicar un comentario