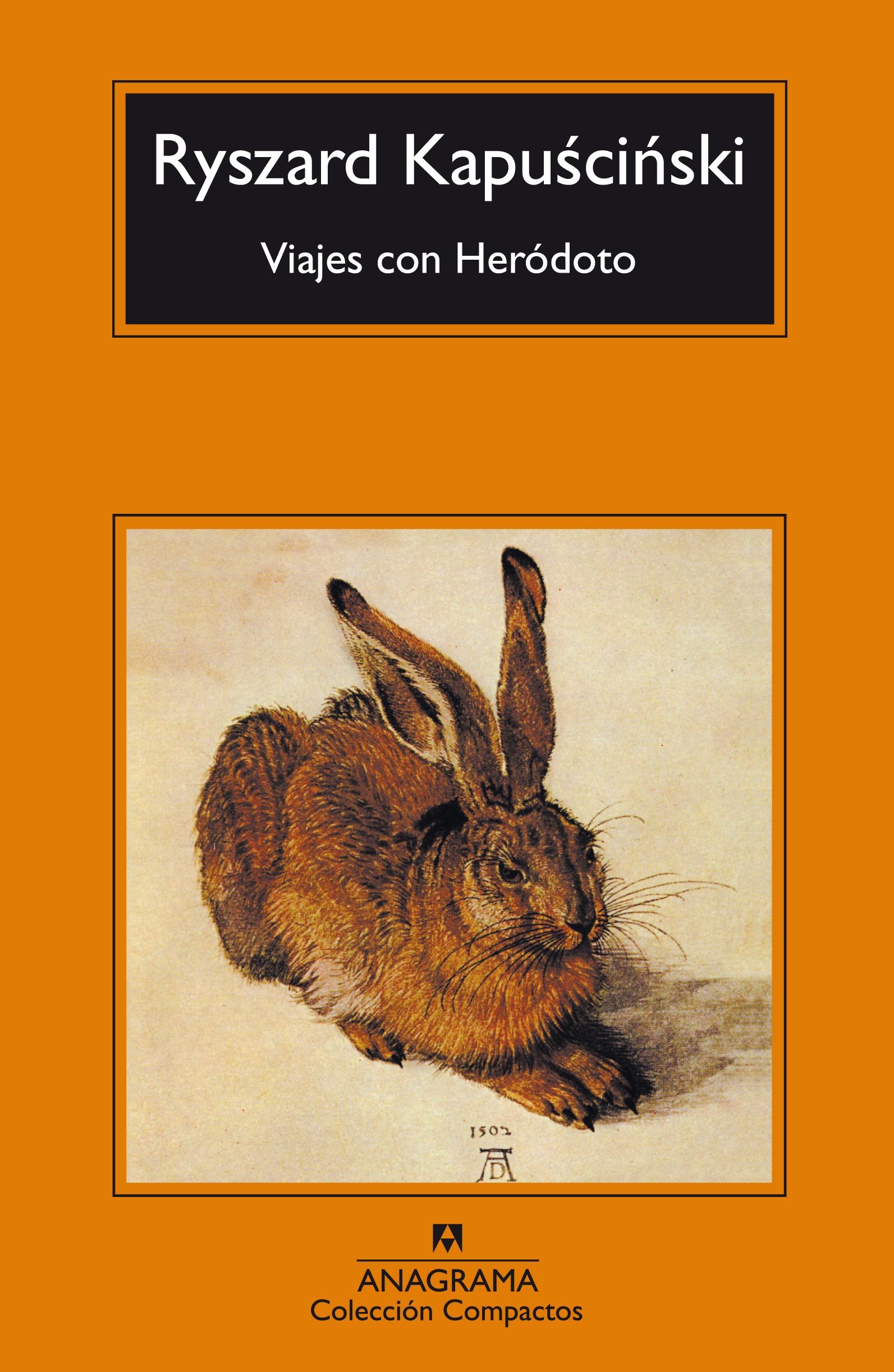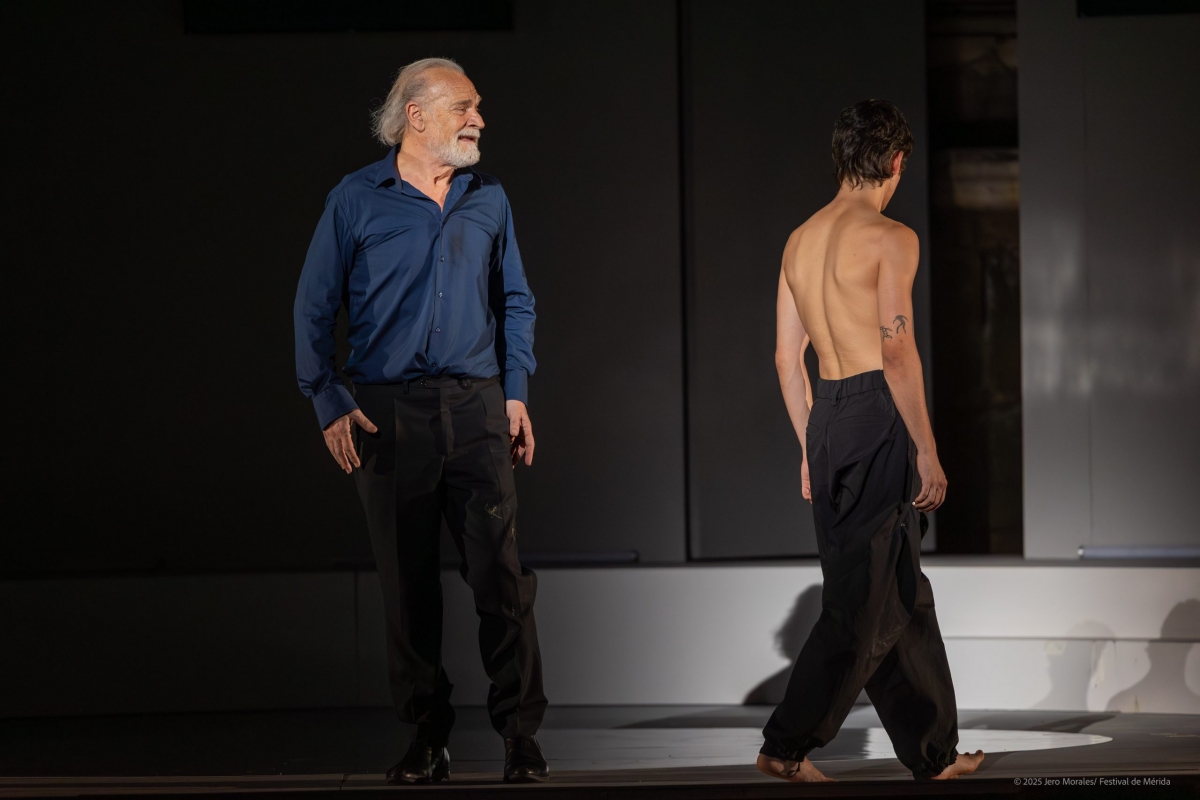¿Quién es esta mujer cretense? ¿Dónde está? ¿A quién mira? ¿A quién sonríe? Los arqueólogos con los escasos restos disponibles proponen sus hipótesis: o es una sacerdotisa durante una procesión o tal vez sea una cena ritual y, como más tarde harían los etruscos, está sentada en un trono o un sitial y observa y escucha embelesada a su compañera o compañero, mientras le entrega un vaso ritual.
Nunca lo sabremos con certeza.
De camino a la Canea una sucesión de picos conforman la silueta de un rostro de gigante, mirando al cielo. Reconozco la barbilla, la boca, la nariz, el mentón. ¿Será Talos? Hay quien afirma que aquí fue donde se transformó en piedra. También aquí fue criado Zeus, ocultándolo en una cueva para que Cronos no supiera de su existencia; más tarde, dueño y señor del Olimpo, vencidos los Gigantes, viola a Europa. Y ya sabemos qué pasó después.
Cada pico tendrá su nombre. No hay lugar que el ser humano no haya hecho suyo, dándole un nombre, marcándolo, fijando la frontera entre lo que existe y lo que no existe.
Curvas, curvas, curvas por una carretera al costado del mar. Farallones, cabos, acantilados, barcos pequeños faenando, casas que aprovechan las colinas al borde del precipicio, incumpliendo normativas, raíces de olivos, reflejos del sol en el agua. Pinos, carrascal, encinas, alcornoques se aferran al trozo de tierra que les ha tocado. Moles que se alzan desde el mar hasta el cielo.
Extraña sincronía del tiempo. Hace frío por la mañana y por la noche, calor a mediodía. Chaparrón de repente, un poco de sol. En un mismo día los extremos se tocan.
Si avanzamos al interior, entramos en una amplia llanura, algunos cultivos, rodeados por infinitas plantaciones de olivos, poblaciones arracimadas, diseminadas.
En Rethimno las zonas residenciales se adueñan del litoral, casi todas tienen en el tejado sus dos placas solares. Verás lo mismo en cientos y cientos y miles de ciudades costeras durante el invierno: hoteles, chiringuitos y restaurantes cerrados, apartamentos con las persianas bajadas, dormidos, pistas de tenis y piscinas abandonadas.
Una cumbre destaca solitaria, nevada, el Lefkatri, más de dos mil metros de altura. Aparece la bahía perfecta, protegida de las corrientes, defendible de ataques exteriores, piratas o civilizaciones enemigas.
En la Canea entre carteles reivindicativos de AKK, antifascistas y revolucionarios, gatos negros, anarquistas por naturaleza, que buscan refugio en sillas de paja, viviendas que se apoyan sobre murallas bizantinas, calles y muros y fachadas encaladas del barrio de Splantzia, descubres a una niña; decora el escaparate de un restaurante: sus rotuladores dibujan piruletas, molinillos de viento, escriben καλή Χρονια. Me mira: se excusa con una sonrisa; ella es una artista y tiene privilegios. ¿Quién lo duda? Concentrada, seria, sabe perfectamente lo que crea. Su mente concibe una idea; la pone en práctica, pero, ¡ay!, una familia inglesa va a sentarse a la mesa contigua; el padre de la artista, uno de los propietarios, le llama la atención: tendrás que dejarlo para después. La niña de rizos rubios, orgullosa, se retira. ¿Qué sabrá mi padre de la inspiración?, piensa. Esta niña ya ha descubierto la regla número uno de la creadora: el arte es secundario; el negocio siempre es lo primero. Quien paga, manda.
En Heracleion nacieron el Greco y Kazantzakis. Ambos murieron lejos. Al menos, el escritor fue enterrado junto a sus murallas. "Nada quiero, nada espero, soy libre".
Las murallas son de origen veneciano. Creta fue el centro de sus rutas comerciales por el Mediterráneo: cuatro siglos que solo dejaron estas murallas, los arsenales, tres fuentes y un edificio que administraba las operaciones comerciales, la Loggia. Muros que resistieron un asedio de ventiun años. Los turcos vencieron la defensa que Mocenigo dispuso alrededor de la ciudad; sin apoyos, tuvo que rendirse.
Un nuevo nombre para olvidar el antiguo: Kastra por Candia, los turcos explotaron a sus habitantes, echaron de menos a los venecianos. Ενωσις η Θανατος. "Unión con Grecia o muerte" . Recuperamos el antiguo nombre de Heracleion. Independencia. O casi. Los nuevos amos hacen sus cuentas en Berlin, Londres o Nueva York. Mientras podamos comprar, gastar, abrir los negocios, bien estará, dicen los griegos. ¿Crisis? Lejos quedan los recuerdos de la anterior, de un hombre desesperado que se quemó, de una izquierda derrotada otra vez. ¿Vendrá otra crisis? ¡Que venga! Todos sabemos que solo existe el presente...
Murales de camino al faro en los murallones: el rapto de Europa, con ella empezó todo, sirenas y ninfas, flechas cretenses, delfines y sacerdotisas minoicas, grifos. El motor de un avión que vuela a Atenas, la sirena de un barco de pasajeros. Sentencias reflexivas a la manera de acertijos heracliteos, pintadas en griego, siempre quedan bien en el idioma que inventó la filosofía: εμπειρία μου ζεμαθε τον κόσμο, η αστραπή η ζωή μας μα προλαβαίνουμε, η αλήθεια έναντι θάνατον δίδεται. "mi experiencia calienta el mundo; el trueno: ponemos al día nuestra vida; la verdad se entrega contra la muerte".
Las sacerdotisas cabalgan sobre grifos, tres animales son llevados al altar del sacrificio en las pinturas de una tumba de Hagia Triada. El Cancerbero nos mira; descansa a los pies de Proserpina-Isis y Plutón-Serapis. Sincretismo, dicen. Al perro de tres cabezas, sin bridas, perdidas por el camino del tiempo, no hay quien lo sujete.
Damaskinos conoció al Greco. Como él fue a Venecia. Aprendió de Tintoretto. El Greco buscó fortuna en Toledo; Damaskinos regresó a su tierra. Y pinta maravillas. Seis de ellas cuentan decenas de historias. En su Resurrección vemos en segundo plano un ángel sentado sobre la tumba vacía, como si fuera el sillón de su casa. María Magdalena gira su cuerpo, las piernas se le doblan, el terror y la sorpresa la dejan temblorosa, desfallecida. Y en primer plano dos miradas. María Magdalena fija sus ojos en Jesucristo, esperanzada, sorprendida. El cuerpo de Jesucristo es hieratico, frío, el que corresponde a un dios, pero, ¡ay! su mirada le delata, es tierna, cálida, comprensiva, solo un ser humano miraría así a otro ser humano.
¿Jesucristo y la Parisina, mientras los observamos, nos miran a nosotros? Es posible. Las miradas suelen ser compartidas. Y suelen ser también el comienzo de una historia, de cualquier historia.
Χρονιά πολλά, καλή χρονιά!






.jpg)